La neblina del corazón
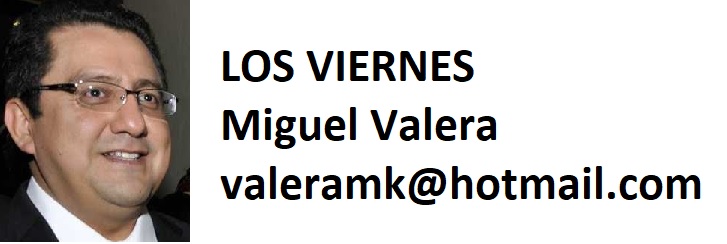
Relatos personales
La neblina del corazón
Miguel Valera
I
Era una tarde fría, helada. Desde el ventanal de su casa podía ver cómo una densa neblina abrazaba la ciudad. Le dio miedo. Pensó en la tormenta eléctrica de la novela de Stephen King, La niebla, que recientemente había leído para saber si la adaptación de Netflix era buena. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se asomó a la calle pensando en David Drayton y Brent Norton, los personajes. Su imaginación estaba en la ficción, pero su piel sentía el aire polar del Frente Frío 27 que recorría la ciudad. Ya sentía en los huesos los 13 grados de temperatura.
Luego de colocar fruta picada en una olla y prender la hornilla de la estufa, Sofía se sentó en la mesita de su comedor y miró hacia todos lados, constatando que estaba sola en ese cuartito en donde podía percibir el vaho de su cuerpo. Puso las manos frente a la mesa, se las frotó y con gran delicadeza, como si de un ritual sagrado se tratara, escribió el nombre de Ana María en un papel. Fijó su mirada en él y cerró los ojos, como si de un rezo se tratara.
Miró la olla de peltre que empezaba a hervir, sintió el olor a manzana, ciruela pasa, canela y guayaba que ya inundaba la habitación y metió el papel en una bolsa plástica para después amarrarla con un listón y arrinconarla en el fondo del congelador de su refrigerador Daewoo que había comprado en Costco a 12 meses sin intereses, con su tarjeta de crédito. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!, lanzó un gritillo que más que una oración parecía una súplica.
II
Esta vez sí tiene que funcionar, se dijo para sí Sofía. ¡Esta vez sí! Cansada por la felicidad de Ana María, su compañera de trabajo, con quien intentó hacer amistad hace algunos años, Sofía pasó del desprecio manifiesto a la búsqueda mágica de fórmulas que pudieran hacerle daño. En el mercado Jáuregui, una señora le había dicho que escribiera su nombre en un zapato y que lanzara un conjuro, para que en la vida real pudiera aplastarla hasta hacerla papilla.
Ese día salió de su casa con el zapato de tacón más grande que tenía, pasó al mercado, se hizo una limpia y siguió al pie de la letra el conjuro, escribiendo el nombre de Ana María en ambos pies. Apenas y podía caminar, al bajar las empinadas calles de la ciudad, pero cumplió el cometido por nueve días seguidos. No pasó nada.
Día tras día, Ana María aparecía sonriente en la oficina, con sus dientes blanquísimos y su mirada de mujer enamorada de la vida. Así vivía ella, enamorada de la vida. Sus compañeros la adoraban, su novio se desvivía por ella y sus padres le hablaban una y otra vez para ver cómo estaba. Toda la ropa le quedaba bien, todos los colores le asentaban. Cuando caminaba por la calle de Enríquez, los automovilistas se detenían, la volteaban a ver y le lanzaban piropos. Ella sonreía con gracia y coquetería.
III
Si con la suela del zapato no funcionó, con esta nueva fórmula sí que lograré congelarla, decía Sofía, mientras en el frío cuartillo en donde vivía, rumiaba su odio en contra de una persona que seguía feliz en su vida. —¿Quién sufre?, le escuchó decir una vez al padre Larrañaga, en la parroquia de El Calvario, a donde su abuelos la llevaban obligadamente de niña y adolescente. —¿Quién sufre?, el que odia o el que es odiado, recordaba. Ella lo sabía, sabía que ella era la que traía atravesada en el cuello y en el alma a Ana María, pero esa reflexión no hacía mella en su conciencia, estaba decidida a hacerle daño, a lanzarle todas las maldiciones posibles.
Tomó el té caliente de frutas en sus manos y tuvo un poco de tranquilidad. La dulzura de la bebida en su boca atemperó su odio. Sabía que, como dicen los franceses, la envidia es “tener deseos de”, avoir envié, pensó, recordando las viejas clases de la lengua de Víctor Hugo. Sabía que su deseo era el deseo de ser como Ana María y eso era casi imposible, porque ella no era ni simpática ni popular.
Hace muchos años había leído en Mentira romántica y verdad novelesca, de René Girard y descubrió que la naturaleza del deseo es su mimetismo, su aspecto imitativo. —¿Yo ser como Ana María? ¡Nunca! Primero muerta, se preguntó y contestó a sí misma mientras reflexionaba en ello. En el fondo esa era la cuestión. La odiaba porque quería ser como ella y no podía a pesar de sus muchos esfuerzos.
IV
La neblina empezó a meterse por entre las rendijas de las ventanas de su casa. Sintió otro escalofrío en su cuerpo. Pensó en Stephen King, en la tormenta eléctrica que precede a la niebla, en los monstruos que se ocultan en sus entrañas y que salen para matar a los habitantes de Bridgton, Maine. Pero no, ella no estaba en Bridgton.
Tomó la taza del ponche en las manos como si de un abrazo se tratara. Sintió nuevamente la tibieza del líquido caliente y lo llevó a sus labios. Quería sentir algo caliente dentro de su cuerpo y de pronto, en un arrebato, sacó una bolsa de hielo del refrigerador, la empezó a acuchillar con frenesí y una vez destazada sobre la mesa empezó a lanzar los hielos esféricos sobre la bolsa plástica en donde se encontraba escrito el nombre de Ana María. Aunque con mucho frío, esa noche pudo dormir tranquila.



