Narración: su pasión por el pan lo llevó al terror
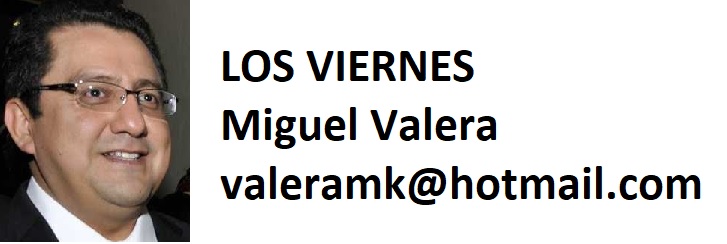
Relatos personales
Narración: su pasión por el pan lo llevó al terror
Miguel Valera
Desde muy pequeño, Artemio se convirtió en devoto del pan de dulce. Apenas había dejado la chichi de la mamá, el biberón de plástico y las papillas, en un hecho fortuito se vio sumergiendo una pieza de pan en una taza con leche tibia y desde ahí empezó su pasión y delirio.
Ya tenía diez años y era quizá el mejor catador de pan de la ciudad. Siempre que salía con su padre, le pedía que se detuviera, según la zona por la que circulaba, en los que consideraba los mejores gastos de este producto que inventó el ser humano hace 8 o 12 mil años antes de Cristo.
- Papá, párate aquí, en La Providencia, le decía Artemio a su progenitor, cuando circulaban por Mártires 28 de agosto, para comprar un niño envuelto. —Aquí, aquí, en la Panadería Torres, gritaba, cuando pasaban por la calle Fraternidad, en la colonia Obrero Campesino. — ¿La Dauzón? Ni se diga, de ahí prefería los laureles y los caracoles de manjar.
Cuando andaban por Los Sauces pasaba a la San Gabriel en la avenida Venustiano Carranza 9 bis y pedía una oreja o el pan de sal para tortas. Si llegaba antes de la 1 del día se llevaba un hojaldre de jamón, queso amarillo y piña. Si su padre tenía que realizar alguna diligencia por la zona del Congreso del Estado y Artemio era el copiloto, tenía que detenerse en la panadería Encanto, que está en la esquina con la Avenida Américas.
Y lo mismo sucedía si visitaban la región de Xico, Coatepec, Teocelo, por un lado o Banderilla, Jilotepec, Coacoatzintla y Naolinco, por otro. De cada población, el pequeño Artemio sabía qué panadería era la mejor y qué piezas eran las que le gustaban y las que mejor disfrutaba con leche, con café negro, con café con leche o chocolate. También reconocía las camionetas que en diversos puntos de la ciudad —como en la avenida Xalapa— acercaban el pan a los atenienses.
II
Un sábado 13 de enero de 2018, cuando ingresaba al Fraccionamiento Lomas del Tejar, casi en la esquina con la avenida Murillo Vidal, Artemio gritó a su padre que se detuviera, porque vio una camioneta tipo Van estacionada y pensó que se trataba de una nueva expendedora de pan. —Aquí, aquí, papá, grito el niño. El padre se detuvo de sopetón y se estacionó, para permitir que Artemio corriera hacia el vehículo.
Al llegar a las puertas entreabiertas de la camioneta, Artemio no daba crédito a lo que veía: cuerpos amontonados, sangrantes, destrozados, con miradas perdidas en la nada, monstruosas, como personajes salidos de una película de Guillermo del Toro.
Cuando el padre advirtió la escena, corrió, abrazó al pequeño Artemio, le cubrió los ojos y se lo llevó en vilo hacia la camioneta, para llamar de inmediato al 911. El niño se quedó serio, petrificado, impávido, como si nada hubiera pasado por su mirada. Llegó a su casa como autómata y cuando su madre le puso sobre la mesa un café tibio, con una pieza de pan de dulce, lo rechazó.
No lloró, no se inmutó, no contó nada, a pesar de la historia que el padre narró a su esposa, a sus familiares y amigos por vía telefónica. Por las noticias se enteró de que eran nueve cuerpos desmembrados con mensajes en cartulinas para las autoridades policiacas. El grupo delincuencial denominado 35-Z los acusó de “no respetar el acuerdo k teníamos”.
III
Para la familia, el hecho pasó como una anécdota, como otro caso más, en un estado en donde hombres, mujeres, niños y jóvenes, aparecían destazados, por aquí, por allá y acullá. Los programas noticiosos daban parte de cifras frías, que eran recitadas como cuentas de rosario, sin que los conductores se inmutaran. Hoy apareció una bolsa negra con restos humanos aquí; mañana fue tirado un cuerpo, sin cabeza, por allá. Y así, como si de un campo de batalla se tratara, seres humanos eran arrojados como deshechos en los baldíos de toda la geografía estatal.
Desde la trinchera de la comodidad, desde el mullido sillón de la tv o las redes sociales, para mucha gente todo esto era parte del anecdotario de la historia que corre vertiginosa. Para Artemio no.
Al otro día, cuando la madre le puso café con pan en la mesa, Artemio lo rechazó. Ya no quería pan nunca más. Ese sabor de la harina, con el azúcar, cocido a fuego lento en leña, que le recordaba su primeria infancia, la seguridad del hogar, la felicidad, se había ido de su paladar. Ya no le gustaba.
¿Por qué no lloró, por qué no gritó, por qué no salió una lágrima de su rostro?, se preguntaba el padre, cuando lo llevó a su primera terapia, presionado por su esposa que vio el cambio de carácter del pequeño Artemio y su desdén manifiesto al pan de dulce, uno de sus alimentos favoritos.
Detrás de esa camioneta de pan de dulce que ese 13 de enero de 2018 Artemio buscó en Lomas del Tejar, se encontró con el rostro del terror, un rostro que lo perseguiría por siempre, como un fantasma que ahuyentaría a su ángel de la guarda y que le causaría náuseas solo de pensar en sumergir un pedazo de chamuco, de concha o de laurel en una taza de café caliente.




