LAS PUTAS OÍAN
- Segundo capítulo de Las Monedas de Judas, novela de Eduardo Cerecedo, Eterno femenino ediciones 2020.
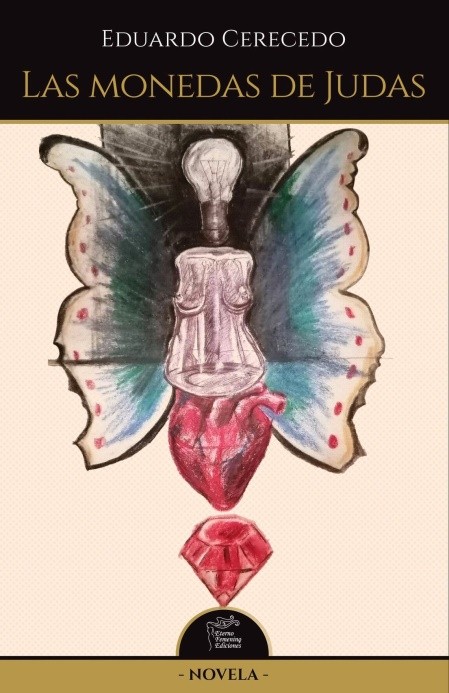
El mariachi, José Alfredo Jiménez reinaba, muy quedito se oía, luego desfilaba muy ensombrecida la música de la Sonora Dinamita, Alquimia dejaba caer sobre la casona sus notas musicales, donde el cantante llenaba los pensamientos de ellas, listas para comenzar una jornada más en su rutina cotidiana. El perfume, lo delicado de sus cabellos, iba justo con lo tenue del instante, la reina de la noche dormía, una taza de té esperaba en la mesa a un costado del buró, —¿Yemina, te traigo la merienda a tu cuarto? o prefieres bajar al comedor,— Boa noite, dijo, dando a entender, que debía llevar los alimentos a su cama, esta vez descansaría un poco más, ya que los días habían sido muy nutridos en acciones esta semana. —Cómo ansío que termine ya este mes, dijo en voz baja, como hablándole a un fantasma. Helena salió temerosa de la habitación que Yemina ocupaba. Cómo olvidar cuando el coronel trajo los mariachis, Lupillo Rivera hacía maravillas con la letra del cantautor guanajuatense. Pero eran “Las mañanitas” con El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Esa primera línea, la primera frase, es la primera oración que llevo dentro, les dijo Yemina, a sus compañeras, quienes, siguieron a coro.
Ya frente al espejo, ella se miraba y se volvía a ver de imagen completa, con una pijama de seda, casi cristalizada, pasaba con su mano los contornos de sus caderas frondosas, las formas de sus senos, el pezón abultaba esas puntas mirando hacia arriba, hizo lo mismo con su rostro, sus labios, su nariz, se detuvo a mirarse las sombras marcadas que había bajo sus ojos, esas líneas de sombra apenas indicaban los desvelos que no le preocuparon tanto. El pelo como lluvia de oro le caía en risos sobre los hombros, con su rostro iluminaba aún más el cristal del espejo, bordado con láminas de plata, ahí mismo remataba la luz en una estrella fúlgida, rozó los bordes del marco brilloso, apagó tres de los focos que conformaban los siete de esos bordes del vidrio donde su imagen se hacía más viva. Tomó su cepillo e inició el cepillado haciendo de las hebras, una verdadera joya volátil. Pidió más té, pronto lo subieron en una taza de cristal cortado. Abrió el libro que tenía sobre la mesa de ojo de pájaro, éste le daba un sentido a sus manos al pasarlas por la portada, la suavidad tenía color. Leyó en voz baja:
“Recuerda entonces, cuando enviudes
de mí, la cuna de presagios
venturosos que meciste; ajeno,
el bullicio inútil que callaste
llegando, imprevista y esperada,
a la cita que jamás pactamos”.
Del Templo de su cuerpo, de Rubén Bonifaz Nuño, obsequio de ese amor ido, de ese amor, el primero, el que deja huella, el que te marca, el que te hizo llorar a solas. Ahora sólo queda esa presencia ausencia en las palabras del poeta. Descorre las cortinas, el ocaso en rebanadas de sol, se parte el horizonte sobre las montañas, ese tono de rojos de mayor a menor se sepulta en la mano de oscuridad que desnuda el tiempo con su viento de octubre sobre lo que piensa Yemina. Nada de tristeza, pura fuerza, puro espíritu renovado que le brinda la ventana al ser descubierta por esa luz madura que se bebe la montaña en lejanía. Las nubes toman su color de rojizo a sepia y de sepia a sombrío.
Toc, toc, toc, llaman a la puerta, ve por la ventanita de cristal que hay en la puerta de madera, abre y Helena lleva en sus manos compotas de papaya, un vino francés, dos rebanadas de naranja, un par de ciruelas, de nuevo té de azahares, más caliente. Decide por los dulces cristalizados, una mordida, sus labios se han humedecido, una luz brilla en su boca. Dame unos segundos, bajo más tarde.
Han puesto música tenue en el gran salón adornado con sillas aterciopelas color turquesa, el piso de madera relumbra hasta rebotar esa luz en los cuadros que penden de las paredes blancas con tonos bermejos en sus aristas.
Pronto las luces cubrirán la atmósfera cálida del “Luz de luna”.
Los candelabros eléctricos llenaban la escena nocturna, el movimiento en la estancia pronto se haría más intenso. ¿Por qué? Seguía pensando en ser el arquitecto de mi propio destino. Aún no lo sé dijo Luis aún angustiado.
Este era el día libre de las muchachas, Yemina esperaba con calma la hora para bajar a cenar con sus invitados. Costillas al horno con una salsa roja compuesta por ajos, chiles de varias especias, aderezados a fuego lento, agua de jamaica, ron, tequilas, vinos, llenaban el centro de la mesa. El aire acondicionado, ligero, hacía que el ambiente fuera como la primera brisa de la mañana. Allí Yemina, esa comitiva de autos que se veía desde el balcón, autos negros, se detuvieron mero en el estacionamiento, Raúl el encargado de la seguridad del emporio nocturno, tuvo mucho cuidado de que su gente los recibiera con gusto. Por el lado de atrás entró el jefe de la policía estatal, con un regalo entre las manos, el inspector de salubridad se colocó bien el moño de su cuello, como aflojándolo. Dos chicas hermosas venían con ellos, una de falda muy corta, bella de carnes, de rostro, de mirada. Saludaron a Yemina, que con ademán, los invitó a donde ella se encontraba, eso sí, con gran entusiasmo. Entregaron sus respectivos paquetes, todo bien dijo ella, todo en su lugar. Tomaron asiento, las chicas iniciaron su labor, servir la comida, preparar la bebida, el whisky, fue el más asediado. Yemina dio dos palmadas que se escucharon por toda la atmósfera, se abrieron las cortinas de seda, los ventiladores hicieron lo suyo. Aparecieron como bajadas del cielo, cuatro musas, de cara perfecta, cuerpo aún más admirable, con atuendos transparentes, velos que apenas se movían con vibración al roce de sus cuerpos, bailando cierta música árabe, con un durazno en los labios, mordieron la fruta, ya en sus manos, le dieron otra mordida sensual. En un cesto que estaba justo en el borde de la pista, una lluvia de luces dejó el ambiente como en el trópico al atardecer después de la tormenta, un ligero canto de pájaros inundó el escenario. Una por una se fueron despojando de sus ropas translúcidas, como los puntos cardinales fueron adueñándose del escenario, el agua tibia, mezclada con esas luces mojaron sus cabellos de oro. Había algo en la voz de esas damas que temían hablar, su idioma era muy distinto al nuestro, no pronunciaban palabra alguna, como eran las indicaciones. Con sus manos tocaban sus cuerpo, deteniéndose en sus senos, sus caderas, sus dedos anulares entraban y salían de su vagina, lo olían, caía más agua tibia, bailando se colocaron en el centro de la pista donde un tubo transparente, amplio las elevó de nuevo, regresándolas a la luz tenue de un principio.




